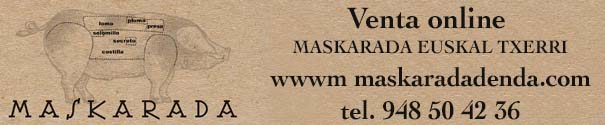¡SILENCIO!... SE COME Y SE BEBE
Hitchcock tenía dos aficiones señeras: una era el cine, y la otra, como puede adivinarse por su oronda figura, fue la gastronomía.
Cuando se han cumplido cuarenta años, en concreto el pasado 29 de abril, de la muerte del gran Alfred Hitchcock, hemos querido rendir nuestro modesto homenaje a este genio del cine, desde un punto de vista gastronómico. Pero antes de nada quiero aclarar que estas reflexiones nacen de las conversaciones cinéfilas y gastronómicas con mi hermano Federico (así como otros colaboradores de un servidor como el amigo Anxo Badía), durante nuestros respectivos confinamientos él en Madrid y nosotros en Irun. Hace ya un tiempo, durante unas fiestas navideñas, decíamos: “…de lo poco que recuerdo gratamente de estas fiestas, al margen de las cuchipandas, cada vez menos pantagruélicas ya que todo el año no paramos de zampar, son las tertulias posteriores que giran en torno al tema culinario”, algo que hemos llamado, con algo de cachondeo, “Comida forum”. Es decir, seguir hablando de comida y vinos después de ponernos hasta las trancas. El otro tema, siempre presente, aunque suene pedantillo, es charlar de cuestiones culturales, sobre todo de cine, ya que son los días en que coincidimos familia y amigos de verdad con un cinéfilo de aúpa, y que lo es desde muy niño, mi hermano Federico. No se pierdan sus “Divagaciones cinéfilas” en, http://fcorcu.blogspot.com/ que son, sin pasión fraternal alguna, canela fina. Vamos, que mi hermano, parafraseando al buen amigo y estupendo chef Félix Manso, “es una enciclopedia (de Cine en este caso) con patas”.
 Volviendo al tema que nos ocupa, conviene dejar claro que Alfred Hitchcock, que fue y es uno de los directores de cine más conocidos de todos los tiempos, no siempre fue reconocido. En su época de máximo esplendor, aunque su cine era adorado por el público, estaba considerado por la mayoría de críticos de cine de la época como un buen técnico especializado en el suspense (fue bautizado como “el mago del suspense”) pero para nada como un gran director al que prestar la más mínima atención crítica. Esta situación empezó a ser revertida cuando unos cuantos jóvenes críticos de la revista francesa Cahiers du Cinéma (esto es, los Truffaut, Godard, Chabrol, Rohmer, etc…) convirtieron su figura en una de las piedras angulares de una teoría fílmica que llegó a ser conocida como “la política de los autores”.
Volviendo al tema que nos ocupa, conviene dejar claro que Alfred Hitchcock, que fue y es uno de los directores de cine más conocidos de todos los tiempos, no siempre fue reconocido. En su época de máximo esplendor, aunque su cine era adorado por el público, estaba considerado por la mayoría de críticos de cine de la época como un buen técnico especializado en el suspense (fue bautizado como “el mago del suspense”) pero para nada como un gran director al que prestar la más mínima atención crítica. Esta situación empezó a ser revertida cuando unos cuantos jóvenes críticos de la revista francesa Cahiers du Cinéma (esto es, los Truffaut, Godard, Chabrol, Rohmer, etc…) convirtieron su figura en una de las piedras angulares de una teoría fílmica que llegó a ser conocida como “la política de los autores”.
Desde entonces, su figura se ha ido engrandeciendo para convertirse en uno de los directores más admirados y reverenciados por espectadores de todo tipo y, junto con algún otro, uno de los que han logrado servir de puente entre cinéfilos de diversas generaciones. Incluso en las actuales redes sociales encontramos perfiles que imitan al orondo inglés reviviendo su figura cuarenta años después de su muerte, una muerte física que contrasta con la vigente y eterna pervivencia de su obra fílmica.
Hitchcock, hombre de orden (por más que intenten mancillar su honor “post mortem” algunos y algunas mediocres) y poco dado a los eventos sociales y a los bienes materiales, tenía dos aficiones señeras. Una, como no podía ser de otra forma, era el cine. La otra, como puede adivinarse por su oronda figura, fue la gastronomía. No hace falta más que observar su perímetro, para colegir que entre sus virtudes no destacaba precisamente la de la frugalidad. Por referencias bibliográficas y numerosas declaraciones propias, sabemos de su inclinación por las comidas copiosas, el vino y los puros habanos, amén de por las rubias de aspecto glacial, no sabemos si en ese orden, y que revelan al orondo director como un epicúreo de primera magnitud. Sus biógrafos han destacado su pasión por la cocina casera y también su desmedida afición a la bebida, acrecentada por el transcurrir de los años y la tenencia de una espléndida bodega propia con una selecta variedad de caldos.
Como dato anecdótico, entresacado del libro que el donostiarra José Luis Tuduri consagró al Festival de Cine de San Sebastián, destaca que en su única visita al todavía bisoño Festival en el año 1958, en su sexta edición, con motivo de la presentación mundial de su película Vértigo (considerada por la revista Sight & Sound en su encuesta de 2012 como la mejor película de la historia del cine), fue llevado a comer a un restaurante(el histórico Casa Cámara) de la localidad guipuzcoana de Pasajes de San Juan y allí, todos quedaron boquiabiertos con el apetito de Hitchcock, el cual se metió entre pecho y espalda nada más y nada menos que una ración de entremeses, lenguado, un grandioso turnedó con guarnición, arroz con leche, café y un puro de quitar el hipo. Y eso que, la víspera, tras su llegada a Donostia, según las crónicas locales e internacionales también “comió copiosamente en la sociedad Gaztelubide”. ¡Ah! Y en su periplo de esos días, incluyendo la zona de Iparralde, visitó una pastelería en Biarritz y se comió un helado en Bayona.
Así, no es de extrañar que en muchos de sus rodajes se quedase dormido siendo despertado por los propios actores a los que dirigía, aunque bien es cierto que el director llevaba tan bien estudiada la planificación y el guión que el rodaje era para el director británico la parte más aburrida en la elaboración de una película.
Por ello, los motivos gastronómicos no son difíciles de encontrar en su filmografía (como también sucede en la de uno de sus aventajados alumnos, el anteriormente mencionado Claude Chabrol, quien superando en ello a su maestro, no dudaba en elegir las localizaciones para sus películas en base a su proximidad a los restaurantes con estrellas Michelin.
Sin duda, la comida y los buenos vinos en el cine de Hitchcock tienen gran importancia. Unas veces como elemento de distensión y en otras como explicitación de un conflicto. En cuanto al primer caso son claros ejemplos los de Frenesí (1972) y El hombre que sabía demasiado (1956). En esta última, la cena en un restaurante de Marrakech (con el emblemático plato de Tajin de pollo con limón y aceitunas) pone de relieve con humor la diferencia de culturas y usos sociales, algo que gravita en toda la primera parte del film, poniendo de relieve la futura indefensión de la pareja protagonista. Hay que decir que en el cine del inglés las secuencias más aparentemente intrascendentes esconden una finalidad y siempre hacen avanzar la acción otorgando nuevos elementos de conocimiento para el espectador en orden a ir ensamblando el típico puzzle hitchcockiano.
En cuanto a lo conflictivo debemos poner como ejemplo La ventana indiscreta (1954). La película, de una riqueza visual y temática que abarca varios estratos reflexivos, también nos da una visión caleidoscópica de la vida sexual del americano medio en forma de ventanas en las que se proyectan los deseos y la represión de uno de ellos. No es baladí que ese L.B. Jeffries (James Stewart) esté impedido física y también psicológicamente. Su relación con la perfección hecha mujer, su novia Lisa Freemont, (Grace Kelly) tiene el contrapunto perfecto en ese patio vecinal en el que las diferentes ventanas se corresponden con las diferentes proyecciones de su represión afectiva. En Hitchcock la comida tiene una pulsión sensual, e incluso podríamos decir que ejerce de sustitutivo del acto físico. En esta obra maestra, el fotógrafo impedido, que es hasta incapaz de descorchar la botella de un gran Montrachet borgoñés, contempla con embelesamiento el plato de Haute Cuisine Langosta Thermidor, con su ración de patatas paja, que había sido encargada al icónico restaurante neoyorquino Club 21 por su glamurosa novia, al que Hitchcock dedica un inmaculado plano, pero es incapaz de hincarle el diente, tal como le sucede a su relación con la previsiblemente volcánica Lisa (una rubia aparentemente gélida de esas que tanto le gustaban al maestro británico). El plano final de esa secuencia nos muestra a Lisa entre dos candelabros, una manera de mostrar lo inalcanzable que deviene para su novio por su perfecta perfección pero, a su vez, podríamos decir que la perfecta diosa se ha quedado también a dos velas.
Mucho antes, en el período mudo, la cinta de ilustrativo título Champagne (1928) desvelaba en una secuencia las interioridades de un restaurante de lujo y sus hipocresías formales. Son fantásticos los planos en los que se nos muestra, paso por paso, el devenir de un bollo de pan en un restaurante de lujo, de ser cogido de un suelo mugriento por el jefe de cocina con unas pringosas manos a ser servido elegantemente por el camarero, con guantes y pinzas al ignorante comensal.
Esa fina observación sobre los usos y costumbres sociales alrededor de una mesa también aparece en Sospecha (1941), en la que por la forma de comer una pechuga (al parecer de codorniz), sabremos que el oficio de uno de los comensales no es otro que el de… ¡forense!
F iel a su manía de aparecer esporádicamente en sus películas (los ahora tan de moda cameos) y debido a que la trama de su filme Naúfragos (1944) transcurría íntegramente en un bote salvavidas, con lo cual tenía muy difícil su aparición, no se le ocurrió sino otra genialidad de las suyas, que consistía en mostrar en un periódico que está leyendo uno de los supervivientes del naufragio un par de fotografías del propio Hitchcock antes y después de seguir una dieta de adelgazamiento, insertadas en un anuncio de publicidad de una marca de productos adelgazantes.
iel a su manía de aparecer esporádicamente en sus películas (los ahora tan de moda cameos) y debido a que la trama de su filme Naúfragos (1944) transcurría íntegramente en un bote salvavidas, con lo cual tenía muy difícil su aparición, no se le ocurrió sino otra genialidad de las suyas, que consistía en mostrar en un periódico que está leyendo uno de los supervivientes del naufragio un par de fotografías del propio Hitchcock antes y después de seguir una dieta de adelgazamiento, insertadas en un anuncio de publicidad de una marca de productos adelgazantes.
En La sombra de una duda (1943) son recurrentes las reuniones familiares en torno a la mesa a las horas señaladas de las comidas, desvelando así la rutina habitual de una familia acomodada de una pequeña ciudad provinciana. Por el contrario, en Psicosis (1960), no hay comidas alrededor de una mesa, no hay familia. Hay una huida hacia adelante de una empleada que roba una cantidad de dinero elevada de su empresa. Por eso, las comidas se reducen a unos tristes sándwiches que Marion Crane come con su novio en un mugriento hotel y después en el propio motel Bates, antes de tomar una catártica última ducha.
En Topaz (1969) entramos de lleno en el mundo de la política de bloques y por ello las comidas son distintas según se sea un alto funcionario de un país de la NATO (ahora OTAN) o bien un revolucionario castrista. Mientras estos beben mal whisky en vasos sucios y utilizan los expedientes para envolver las hamburguesas (un detalle marxista, pero de Groucho), los diplomáticos franceses se ponen hasta las cejas de foie-gras con Sauternes en una reunión, en un restaurante francés, con la oculta intención de descubrir a un espía. Mucho se habló del sesgo anticastrista del film, pero los cubanos, a pesar de los pesares, son más de fiar que los diplomáticos de los países pertenecientes a la NATO, tal como los presenta el cineasta.
Por último, uno de los ejemplos más señeros en cuanto a la querencia de Hitchcock por los motivos gastronómicos se nos aparece en Frenesí (1972), una de sus grandes obras maestras. Y no sólo porque la acción se desarrolle mayoritariamente en el mercado del Covent Garden londinense y aledaños, que Hitchcock conocía bien, ya que su familia poseyó un puesto de frutas y verduras en su Londres natal, sino que las referencias gastronómicas puntean la acción de manera profusa, definiendo magistralmente la relación entre los personajes, en especial la del matrimonio del policía que lleva las pesquisas, al contraponer, con jocosos resultados, la culinaria afrancesada a la cocina tradicional inglesa, sobre todo cuando el inspector de policía, para desayunar, pide un par de huevos fritos con salchichas, despotricando del desayuno basado en un café acompañado con “un bollo relleno de aire”.
Las desopilantes puyas hacia la cocina de autor francesa no dejan de tener algo de paradójico, habida cuenta que fueron los críticos franceses, tal como hemos indicado anteriormente, los primeros que elevaron al director inglés a la categoría de autor. Es curioso cuando menos que Hitchcock la tome tanto con la cocina de autor, como con la cocina francesa, términos ambos (autor, francés) muy ligados a la propia revalorización tardía del cineasta, como comentamos anteriormente. Premeditado o no, ello pudiera ser la revelación de un estado de ánimo en Hitchcock, y la película desvela que ese estado de ánimo no es otro que el malestar y desesperanza del propio director hacia la especie humana, un escepticismo que cala en el espectador a pesar de las carcajadas que provocan en los espectadores los gestos del policía contemplando horrorizado los repugnantes platos que le sirve su esposa, como una sopa de la que el poli se deshace arrojándola en la sopera, casi como el asesino del film lo hace con sus víctimas.
No es de extrañar por lo expuesto que Hitchcock ante la absurda pregunta de un periodista de pocos recursos sobre “¿Cómo elegiría ser asesinado?” contestara: “Hay muchas formas preciosas, comiendo es una de ellas”. Genio y figura, bien oronda por cierto.
CULTURA GASTRONÓMICA
MIKEL CORCUERA
CRÍTICO GASTRONÓMICO