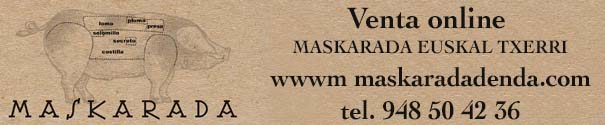ALGO MÁS QUE EN CUCURUCHO Y CON ALFILER
|
La importancia de los caracoles marinos en la alimentación a lo largo de la historia nunca ha sido demasiado tratada, si bien es verdad que la mayor parte de estos moluscos fueron -sobre todo en la antigüedad- muy considerados por aspectos meramente estéticos y suntuarios. Así el mayor en tamaño y belleza, que es sin duda la caracola o bocina de mar, de la que legendariamente se creía que empleaban los tritones para anunciar el paso de Neptuno, ha sido durante siglos no sólo un instrumento muy eficaz de comunicación de cazadores y pescadores, sino incluso reiterada representación pictórica de la riqueza frutal, o sea, el cuerno de la abundancia. Las cañadillas (o cañaíllas como las llaman en la costa andaluza), esos caracoles con púas en su concha, no fueron estimadas en la Grecia y Roma clásicas tanto por su valor gustativo como por su cualidad de tinte de los tejidos. De su concha adecuadamente manipulada se extraía el color púrpura símbolo máximo de la dignidad y el poder. Y es que este teñido púrpura lo llegaron a monopolizar en exclusiva los emperadores romanos para sus egregias vestiduras.
Sin embargo los diminutos bígaros no tenían ningún encaje en esta consideración ornamental, y por tanto eran sólo apreciados por su sabor y valor alimenticio. Así un poeta como Epicarmo, nacido cinco siglos antes de Cristo, cantaba las excelencias de este pequeño caracol marino en su poema “Las bodas de Hebe” (en el que se describen numerosas especies de peces y frutos de mar mediterráneos), señalando cómo este gasterópodo llamado científicamente Littorina Littorea "es uno de los mariscos más digestivos y que mas vitalidad y fuerza proporciona".
Sea como fuere el caso es que estos caracoles los catalanes los conocen como cargolins de mar, los vascos los llamamos karrakelas (también aunque menos conocido como txutxurrutxu), y los gallegos caramuxos o también por el femenino nombre de mincha. Y que como precisó el inolvidable gallego Jorge Víctor Sueiro: “son como frutos de las algas de las que se alimentan”. Y es que ésta es una de sus características: su profundo sabor a mar que tanto identifica a todas las especies que se surten de yodados nutrientes marinos. Para pescarlos basta sacudir las algas en donde viven y se alimentan, por eso el citado escritor galaico precisa que su captura es como “sacudir un árbol con frutos maduros y luego recogerlos del suelo”.
Pero hay otra cosa que siempre me ha llamado la atención en estos caracolillos y es lo compulsiva que resulta su degustación. Es una imagen imborrable de nuestra infancia un paseo por el puerto donostiarra (como en otras poblaciones costeras) comiendo ansiosamente karrakelas servidas en un cucurucho de papel y valiéndose -con algo de habilidad- de un alfiler para capturar el bichillo encerrado en su concha. Es un vicio que no cansa nunca, un impulso compulsivo semejante al que produce el picoteo de las aceitunas, de las pipas o de las carnosas cerezas, o sea, de los que empiezas y no terminas.
Pero hoy día su consumo no es sólo el citado. La cocina del más alto nivel y actualidad lo ha incluido puntualmente en platos interesantes. Por citar algunos de los más próximos, resulta inolvidable todo un "clásico" del Akelarre donostiarra, el denominado "Arroz con caracoles (terrestres) y karrakelas en film de tomate y albahaca", un sensible y peculiar "Mar y Montaña" ideado por Pedro Subijana. Como curioso fue en su día un chupito del iconoclasta A Fuego Negro, de la Parte Vieja de la capital guipuzcoana: "Vaso de karrakelas, manzana verde y txakolí", así como el Rodaballo "dos pieles" con crema melosa de mejillón y tempura de karrakelas del Xarma donostiarra. Y más recientemente en el Mirador de Ulia de Donostia, Rubén Trincado nos emocionaba con un plato lleno de sutileza y elegancia: "Flores de calabaza con ajoblanco, karrakelas, txangurro, piñones y aire de café". Espectacular, además de por su presentación, por el profundo sabor marino de los bígaros.