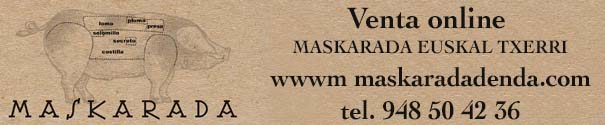EL RECETARIO DE LAS ESTACIONES O A. A. A.
IRENE GOLDEN RUIZ. ILUSTRACIÓN: AINARA OSINALDE
Al igual que en los dos últimos años, Ondojan.com ofrece a sus lectores el relato ganador del Concurso de Relatos Cortos Gastronómicos, organizado por FECOGA (Federación de Cofradías Gastronómicas) y en el que esta revista forma parte del jurado.
Con puño firme y mala letra, mi abuela dedicó los últimos años de su existencia a escribir en hojas sueltas el legado culinario familiar.
Aprendió a leer y a escribir siendo ya octogenaria porque la viudedad de la guerra y las miserias de la postguerra, con seis bocas a su cargo que alimentar, le impusieron un Vía Crucis de supervivencia en el que no encontró resquicio alguno para los números y las letras. Así que, entrada en la recta final de su vida y aliviada ya de la ardua tarea de tener que lidiar con los elementos para sacar adelante su fecunda constelación familiar, un día se compró un lápiz y una goma y, con la voz ruborizada, nos comunicó que, en adelante, no fuésemos a visitarla por las mañanas porque estaría en el centro de adultos, y añadió literalmente, “aprendiendo a contar.”
A todos nos hizo gracia la idea y la animamos en su aventura de aprendizaje pero, para ser sincera, debo reconocer que subestimamos sus fines pues, en aquel momento, ninguno de nosotros pensó que el verbo contar tuviera en su haber más acepciones que las que, por defecto, le asignamos a la abuela: aprender a contar del uno al cien, aprender a hacer sumas y restas y poco más. Es por eso que fue una grata sorpresa descubrir que en ella no anidaba pretensión alguna de ser contable sino la vocación de una sabia cuentera. Y fue así que, letra a letra, fue escribiendo un copioso recetario, en el que nos regala un viaje al recuerdo y un emotivo reencuentro con la memoria de nuestro paladar.
Por la sencillez de los ingredientes que protagonizan buena parte de las recetas, cobra especial mérito la variedad de sopas, guisos y potajes que consiguió elaborar, cómo aquel que dice, con un trozo de pan duro, una hoja de laurel, un diente de ajo, un tomate y un pimiento. Mezclados en una suerte de alquimia doméstica, realizaba combinaciones infinitas para sacar adelante el humilde menú del día y fue así, sin saberlo, que mi abuela hizo del hambre gastronomía. Hoy en pleno siglo XXI, su recetario es para nuestra familia un valioso manual de supervivencia y vademécum de la cocina sostenible para el cuerpo, para el alma y para el bolsillo. Y gracias a sus enseñanzas y consejos, vamos bandeando la crisis, sin tener que restar calidad a los platos que llevamos a nuestra mesa.
Ahora más que nunca valoro esta herencia que mi abuela escribió con tesón para donarnos la voz de su experiencia. La recuerdo repitiendo de forma implacable las vocales y consonantes que conforman el alfabeto y, si bien al principio se enredaba en una sopa de letras indescifrable, pronto, aquellos ingredientes del lenguaje comenzaron a cobrar sentido, poniendo voz y nombre a todo cuanto la rodeaba. Recuerdo también sus manos gastadas de tiempo, escarbando en el pasado, para escribir incansables las recetas que habían acompañado las edades de su vida.
Durante tres años se entregó en cuerpo y alma a tan laboriosa empresa y, cuando sintió la guadaña rondando su puerta, se atrincheró en sus recuerdos y pasó sus últimos días en la tierra sentada en la mesa de la cocina sin levantar el lápiz y la vista de su ya nutrido recetario. La noche y la aurora se turnaron sus desvelos durante aquellas jornadas de escritura y café negro pues mi abuela, iluminada de clarividencia, se propuso ganarle el pulso al olvido. La goma agonizaba en virutas enmudeciendo palabras y el lápiz, fatigado de insomnio y menguado de tiempo, sacaba fuerzas de flaqueza para secundarla en aquella hazaña y avanzaba estoico y tambaleante, como un herido de guerra moribundo.
Su caligrafía pueril e irregular se saltaba toda regla de sintaxis y de ortografía y, en su impetuoso avance, iba desgranando al detalle los frutos con los que las estaciones habían bendecido su despensa y sus fogones. Sus recuerdos fueron conquistando cada resquicio del papel en blanco, preñando de vivencias y de conocimientos culinarios las páginas del fecundo autobiorecetario: un museo de ingredientes, de maneras de cocinar, de remedios caseros, de trucos y consejos, de usos y costumbres, de profesiones ya extintas y de materiales y recipientes que el progreso fue poniendo en desuso. Mi abuela era una enciclopedia viva forjada en la escuela de la experiencia ya que, desde muy niña, aprendió a descifrar el lenguaje del cielo, a escuchar el murmullo de la tierra y a leer en los colores del paisaje los frutos estacionales que garantizarían su subsistencia.
En esta sinfonía de platos de temporada late la sabiduría de las gentes del campo y fue a ellos a quienes quiso homenajear en cada renglón de su memoria; reconocimiento éste que reza en la concisa y profunda dedicatoria que inaugura la primera página de su recetario: “Pa todos los que nasieron y murieron con las uñas llena tierra.”
Su legado se ordena en cuatro extenso capítulos en los que la abuela se afanó en recopilar la cocina de las 4 estaciones. Precavida como era, y temiendo que sus hojas sueltas acabasen desordenadas en batiburrillo, se cuidó de numerarlas a pie de página hasta donde contar supo. Desconocedora de la ágil función del índice, se entretuvo en rubricar cada receta con un dibujo esquemático pero intuitivo que sirviera de guía por su travesía culinaria, al más neófito de los lectores.
Las de primavera se encabezan con una torpe flor de cinco pétalos y en su opípara recopilación asistimos a la eclosión de la huerta y el corral. El ciclo de la naturaleza se recicla y estalla en renglones torcidos, coloreando la dieta y engordando la despensa familiar con las conservas de huerto, las mermeladas y la carne membrillo, las ristras de pimientos secos y las colmenas empalagadas de miel.
El verano se anuncia con un sol de rayos escuálidos que amarillea en el margen superior derecho y amenaza con achicharrar la tierra. En este apartado, la abuela abanica la calima estival con una procesión de ensaladas, frutas del tiempo, picadillos y sopas frescas que, antaño, aliviaron las duras jornadas de siega y trilla. Llegados al final el capítulo, las recetas se sumergen en adobos y escabeches para enriquecer el sabor dulzón del pescado de río y las noches veraniegas se perfuman con jazmines y damas de noche.
Ya entrado el otoño, una hoja perezosa se balancea en la esquina de cada página y los platos de la abuela atraviesan bosques umbríos donde las setas juegan al corro, se pierden en los recovecos del monte recolectando espárragos madrugadores y discurren por los corredores del río buscando bayas silvestres. Es con la llegada del invierno cuando los títulos de las recetas se enmarcan en una nube oronda que lanza gotas punzantes. Desde noviembre hasta enero el recetario se recrea en las bondades del olivo y en el festín de la matanza. Los jornales de la recogida de la aceituna alivian las deudas del vivir de fiado y la fiesta del cerdo colma sus recuerdos de jolgorio y llena las orzas, cajones y tinajas de sabroso tocino, huesos salados y cerdo en manteca. La casa es un naufragio de aromas donde clavos y vigas se adornan festivos con sabrosos jamones y cadenetas de chorizos ahumados y fragantes morcillas.
Perdida en este paseo por los fogones de las estaciones, una tarde invernal, la muerte la sorprendió cocinando la última receta del libro que, a modo de epitafio, la abuela dio en titular: Gachas dulses pa aliviar lo amargo.
Ingredientes: Arina, Agua y Arrope.
“El ingrediente principa de las gachas es tene ambre. En mis tiempos cuando ya no quedaba na ni en las tinajas ni en las trojes, las familias emos sobrevivio muchas veses grasias a las gachas desnudas por que son mu baratas y mu sencillas de aser. Yo he comio muchas gachas en mi vida y doy grasias de que por lo menos tenia eso pa come. Las gachas son muy fasiles de aser, se pone el agua y la arina en el fuego y lo mueves, lo mueves, lo mueves pa que no se pegue. Cuando ya se ase una pasta blanca lo apartas y le pones un poquito de arrope por encima. Tan bien se le puede pone miel o asuca y coscorrones de pan. Cada uno le ponia lo que podia pero con arrope estan la mar de buenas.
Yo el arrope lo empese a aser ya de mayor cuando las cosas estaban mejo y se podia compra el mosto. El arrope lleva un buen mosto, un melon de olor y calabasa. Se ponen unas pocas garrafas a coser por que una ves cosio el mosto se quea en na y cuando ya se quea la esensia del caramelo po le echas las tajaitas de melon y la calabasa. Y eso se lo pones a las gachas por lo alto y estan que tocas el cielo.
Por eso hoy me despido de toda mi familia con estas gachas dulses pa que os endulse el llanto. No tengais pena por mi que con mis gachas voy al cielo y desde alli os seguire cuidando.”
Como puede comprobarse por la redacción de las recetas, mi abuela nunca dominó la terminología específica de las artes culinarias y tampoco entendió las precisas medidas que le impuso el sistema métrico decimal, pero adquirió por ciencia infusa el arte de especiar a ojo, de la “cucharaíta” rasa, de los dos “deítos” de agua, del cascarón de aceite y el “puñaíto” de arroz. Nunca supo de deconstrucción aunque, sin saberlo, siempre estuvo presente en sus sopas “hervías” y en las migas el pastor y, aunque fue fiel espectadora de programas de cocina y de reality shows gastronómicos, sé de buena tinta que la pobre se fue a la tumba sin llegar a entender el minimalismo alimentario de la cocina de vanguardia porque mi abuela nació y murió siendo mujer de campo y, por tanto, mujer de plato lleno.
Su vasta experiencia entre peroles bien le hubiese valido un doctorado en arqueología gastronómica y un curriculum plagado de altisonantes reconocimientos. Pero, aunque nada de ello obtuvo, tampoco lo extrañó porque la única recompensa que ambicionó fueron las gratas alabanzas de cuantos se sentaron a su mesa: la sana envidia de las vecinas que, en un boca a boca incesante, pregonaban a los cuatro vientos sus virtudes culinarias y las lisonjas de los nietos cuando arrebañábamos los platos hasta dejarlos relucientes. Para ella no había mayor satisfacción que un plato vacío y una barriga llena pues concebía la cocina como un acto de amor y entrega. La liturgia de sentarnos a la mesa fue uno de los pilares de nuestra escuela de valores y recuerdo con nostalgia aquellas multitudinarias comidas en familia en la que los mayores ilustraban a los más pequeños, narrándole a media voz las vicisitudes que antaño pasaron para acallar el vacío que aguijoneaba sus estómagos. En su recetario se refleja el duro periplo que les impuso la penuria y valga como ejemplo el extracto de un testimonio que encontré encabezando su “Potaje de tagarninas”: un clásico de la cocina bravía en el que la abuela viaja al pasado para acercarnos a un tiempo en el que los garbanzos no nacían empaquetados, ni en remojo y los cardillos silvestres verdeaban los guisos y engañaban al hambre.
“Ibamos a cojer garbansos con las bestias y las dejabamos a prado con las trabas puestas. Los garbansos se cojian al amanecer, con la blandura, cuando cae el rosio por que el garbanso se ponia mas suave y no se granaba. Abia que sacarlos de la baina y los tenias que cojer con un calsetin en la mano pa no pincharte. Porque antes no abia guantes como ahora y te asia sangre en las manos.
Las tagarninas abia que irlas a coje a donde los pastisales y por las lindes de los caminos por que por alli abia muchas y mu grandes y buenas. Cuando no abia tagarninas nos ibamos por el arroyo en busca de vinagreras y las vinagreras se ripiaban como las tagarninas, se limpiaban mu bien y se sancochaban.”
En cada receta la abuela fue tallando escrupulosamente su vida y, cuando las encrucijadas del tiempo la sumergían en las lagunas de la memoria, abría el viejo álbum de fotos para alumbrar con exactitud las fechas que databan los hechos y los nombres y apellidos de los protagonistas de las diferentes anécdotas e historias. Es por eso que, a menudo, su relato se emborrona con tachones para enmendar el trazo, con estelas de carboncillo y sedimentos de la goma de olvidar.
Dura tarea la de recordar cuando se ha vivido tanto máxime si como mi abuela se ha vivido una guerra, se ha sobrevivido a una postguerra y se ha asistió al engranaje de dos épocas. El progreso llegó a su cocina siendo ya muy vieja pues, hasta entonces, había vivido en un mundo sin Túrmix y sin Termomix en el que gazpachos y sofritos se majaban en dornillos en enérgica contienda. Un mundo en el que la lavadora era el restregadero del lavadero público del pueblo y los soberaos y las tinajas de barro cocido hacían las veces de frigorífico. Los bajos de las camas y las riberas de los ríos sirvieron de fresquera a sandías y melones durante la solanera y, a falta de congelador no frost, la sal, el aceite, el humo, la manteca y la miel fueron sus conservantes por excelencia. Pero mi abuela también conoció la prosperidad alimentaria de las despensas atemporales de los grandes supermercados y las comodidades del pan congelado, de la vitrocerámica, el microondas y la olla Express. Sin embargo, a pesar de la economía de tiempo y esfuerzo que le ofrecía la modernidad, no había día en que no echase en falta el punto casero de unas lentejas a fuego lento y el regusto a leña del pan moreno amasado a puño, recién horneado.
Pan moreno
Ingredientes: Arina con el afrecho. Agua. Lebadura madre. Sal
“Despues de la guerra no abia arina ni de na y Franco puso lo de las raciones y te controlaba el trigo y te daba el pan racionao. Entonse mi madre y yo teniamos que ir con nuestra cartilla hasta el pueblo que estaba lejisimo aquello pa recoger el pan que nos correspondia. Me acuerdo que cuando llegabamos con el pan todos mis hermanos nos estaban esperando muertos de ambre. Mi madre cogia el pan y el cuchillo y nos daba una rebana a ca uno y luego lo ponia en un canasto en alto pa que no nos lo comieramo. Toa la vida buscando pan, andando, andando, andando en el invierno con el frio llenitas de sabañone y en el verano con una calo mala que cuando llegabamos a la casa traiamos medio chocho menos.”
A sus años, despojada ya de pelos en la lengua y del miedo a decir los que pensaba, mi abuela no escatimó en llamar a las cosas por su nombre: a los piojos, piojos, al hambre, “ambre”, a Franco de todo y al chocho, chocho. Así que dispuesta como estaba a legarnos sus verdades, no dudó en añadir a su testamento todas aquellas que encerraba su vieja olla, magullada y herrumbrosa, en la que su madre la enseñó a cocinar. De ella aprendió todo cuanto sabía y, si como dicen la escasez agudiza el ingenio, podría decirse que fue la miseria la que perfeccionó sus habilidades para del trueque y el estraperlo.
“Mi madre, Dios la tenga en su gloria, tenia una gallina y guardaba los guevos pa la semana santa. Eramos ocho hermanos y mi madre asia un caldo con agua y una poquita de cebolla. Como si fuera pa un guiso de pescao en blanco pero en ve de echarle el pescao por que entonse no abia dinero pa comprarlo lo que asia es que le cuajaba los guevos y eso era lo que llamabamo guevos embarcaos. Pero eso se comia solo de semana santa en semana santa por que mi madre usaba los guevos pa cambiarselos al Juaquin el recobero y el hombre le daba tosino de la matansa o arina de estranperlo.”
Este compendio de platos antiguos conforma la madre de todas las cocinas y sus herederos nos afanamos en salvaguardarlo de las garras del olvido porque forma parte de los sabores de nuestra infancia, de la biblioteca de nuestros recuerdos, de lo que somos y de lo que un día serán nuestros hijos.
Mi abuela siempre se ocupó y se preocupó de mantener a la familia unida en torno a su mesa y ahora que ella no está, he tomado el relevo de sus enseñanzas y me ocupo y preocupo de propagar su semilla para que no se extingan en este mundo sobrealimentado de prisas que se salta el postre y las charlas de sobremesa.
El autobiorecetario de la abuela Águeda ocupa un lugar privilegiado en mi corazón y en mi cocina y ahora luce encuadernado en una balda de la alacena. Originalmente viudo de título, me tomé la libertar de bautizarlo como “El Recetario de las estaciones o A.A.A.” El primero se lo impuse previsiblemente por ser loa gastronómica a la cocina de temporada y el segundo título, más complejo y profundo en su concepto, surgió fruto del desorden y de la pérdida.
Una tarde invernal, la muerte llegó con prisas y, debió ser tanta la urgencia que tenía por llevarse a la abuela que se ve que, por más que la pobre le rogó una tregua para dejar la cocina recogida, la muerte, siempre árida y despiadada, no se lo permitió. Ante la negativa, mi abuela, implacable enemiga del desorden y de los malos modales, lejos de rendirse contraatacó con presteza y se dejó los últimos latidos de su cansado corazón escribiendo una fugaz despedida y salvando sus exquisitas gachas dulces del fuego. El caos reinante en la cocina fue prueba evidente de la dura contienda que mantuvieron su vida y la muerte hasta que consiguió alcanzar el perol.
Después se fue dejando a buen recaudo sus dulces gachas, cuya quietud reposada contrastaba con la anarquía que conquistaba la encimera: un desierto de dunas de Arina, un meandro de Agua mansa y un volcán de Arrope que, en palpitante erupción, salpicaba de dulzura la amarga sensación que nos dejó de su ausencia.